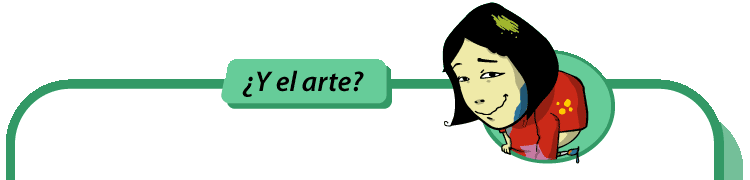
El día en que todo se detuvo…
Una vez, Cecilia encontró una isla.
Así como lo oyes, ¡encontró una isla, y con una montaña en el medio! O si lo prefieres, una montaña con una isla a su alrededor.
¿Que eso no les ocurre a las niñas? Pues a Cecilia si le ocurrió.
Un día decidió salir a navegar en su pequeño barco color de celofán, y como era muy resuelta y algo impaciente, no se lavó, no se peinó y no se arregló la ropa (¿quién pierde el tiempo haciendo esas cosas?) simplemente bajó a la playa, cargó en su barco un paquete de galletas, un jarro de jugo de manzanas y mucho, mucho jamón, subió a bordo y se fue navegando por el mar.
Navegó y navegó durante mucho tiempo.
Conversaba con los peces, comía jamón con galletas, jugaba con la corona de espuma de las olas y tomaba jugo de manzanas.
Sin saber cómo, una montaña apareció frente a ella en medio del mar: ¡era una isla!
¡Bah! -se sorprendió- ¿y tú, de donde has salido? ¿quieres un poco de jamón?
¡Ujum! -respondió la montaña con voz profunda, -yo nací aquí, y no como jamón, gracias.
Entonces me lo comeré yo -dijo la niña, y se quedó pensando -oye, si te he descubierto debo ponerte un nombre…
Viéndola tan contenta, la montaña no quiso decirle que todas las islas y también los continentes, y hasta los archipiélagos ya tenían un nombre. En vez de eso le dijo:
¿y que nombre me vas a poner?
Te llamaré Mun, y serás mi isla -le anunció ella, feliz.
El pequeño barco color de celofán se había acercado a tierra, y Cecilia pudo ver la cumbre de la montaña cubierta por nubes.
Mun -le dijo- tienes una corona igual que las olas.
No es una corona -le explicó la montaña,- es que me da tanta pena ver lo que ocurre a mis pies, que me cubro con nubes -y sin poder evitarlo, comenzó a llorar con lagrimas de lluvia.
Cecilia, curiosa, miró a los pies de la montaña, pero solo vio las playas y prados con árboles y flores.
No veo nada que pueda causarte tanta pena, todo me parece muy bonito.
Desde allá lejos puede ser, pero si estuvieras acá, lloverías igual que yo.
La niña se rió: -Yo no lluevo, yo lloro -le explicó.
Pero la montaña, sin dejar de llover despacito, insistió:
Es mejor que no te acerques más.
Cecilia sin embargo, no hizo caso de la advertencia. Una gaviota posada en un madero flotante a su lado; la niña la invitó a su isla, pero la gaviota se rehusó.
Unos delfines nadaron junto al barco; Cecilia los invitó a su isla, pero ellos no quisieron ir.
El pequeño barco color de celofán ya estaba bastante cerca de la isla.
¡Hey! -les gritó a los árboles- ¡Allá voy … a jugar con ustedes!
Pero los árboles la rechazaron:
¡Vete… Vete! -le gritaron.
Cecilia estaba asombradísima, ¿qué misterio horrible encerraba aquella isla? ¿Por qué nadie quería estar con ella… ni siquiera acercarse?
Decidió que tenía que averiguarlo, además el jamón y el jugo de manzanas se habían terminado. Guió su barco color celofán hasta la playa y allí desembarcó; por supuesto, no se lavó, no se peinó ni se arregló la ropa (¿quién pierde el tiempo haciendo esas cosas?), simplemente bajó a tierra.
Allí un solo vistazo le fue suficiente para comprender.
Era cierto que ahí había cosas bellas, pero… -¡No puede ser exclamó! -y también le dieron ganas de llorar. Hasta donde podía ver, la isla se hallaba cubierta de basura, desechos y desperdicios: las playas, los prados, la ladera de la montaña, todo… todo… ¡hasta el agua estaba llena de mugre flotando!
¡Mun… Mun…! ¿Cómo puedes estar tan sucia y descuidada? -preguntó.
Es la gente que vive aquí… -se disculpó la montaña.
¿La gente?
No te lo dije antes porque te vi tan contenta, pero hace tiempo que esta isla esta habitada.
Entonces tendré que hablar con ellos -dijo Cecilia muy decidida, sin lavarse, sin peinarse y sin arreglarse la ropa (¿quién pierde tiempo en esas cosas?), simplemente así como estaba partió, en busca de la gente.
A muy poco andar, encontró una señora que vaciaba una bolsa con restos de comida.
¡Señora!, ¿qué hace usted? -le preguntó indignada, -¿no ve que está ensuciando la isla?
¡Bah, no te preocupes!, se pudrirá y será un buen abono para las plantas -contestó la señora-, por eso todas hacemos lo mismo -agregó-, por lo demás ¡mirá quien habla de suciedad, si no te has lavado nunca!
Cecilia no supo qué contestar.
Siguió caminando y se topó con un niño que arrojaba las cáscaras de plátano al suelo.
Oye, niño, recoge esas cáscaras, estás afeando la isla -le dijo.
¿Las cáscaras? Pero si los animales se las comerán inmediatamente, por eso todos las tiramos al suelo -dijo extrañado y echó a correr gritando:
¡Y quién habla… sucia… sucia…!
Cecilia no supo qué responder.
Siguió caminando y vio a un hombre dejando cajones con escombros y chatarra en la arena, junto al agua.
Señor -le dijo- mire la playa, ya está llena de cosas feas. Y usted le echa más todavía… se ve tan desaseada…
El hombre la contempló con enojo
Toda la gente arroja los desperdicios en la playa porque sabe que el mar se los va a llevar -y preguntó burlón-:¿Pero a tí, ¿quien te llevará? Andas diciendo lo que hay que hacer, y ¡mírate!...
Cecilia no supo qué contestar.
Lentamente volvió a su barco
¿Has oído lo que dicen Mun? No sé qué responderles…
La montaña permaneció en silencio pero el mar le dijo:
Yo los oí y es cierto que antes me llevaba lo que encontraba botado en las playas; pero eran pocas cosas; ahora, hay tanto desperdicio que no alcanzo a recogerlo todo, y ahí se va acumulando… Y si no sucede algo pronto, comenzarán a morirse todos los peces y las plantas que viven en mis aguas.
Yo también los escuché -dijo entonces un cangrejo, bajando de una palmera-, y es verdad que antes nos comíamos todas las sobras que los hombres arrojaban; pero ahora es tanta la que hay, que aunque quisiéramos, no podríamos comerla toda… y se echa a perder y nos enfermamos.
Nosotros también oímos -señaló un árbol- y debo decir que la basura se descompone y nos sirve de abono, pero no toda, ni tanta como hay ahora. Entonces se acumula y nos hace más mal que bien.
¿Y que podemos hacer? -preguntó Cecilia; pero ni la montaña, ni el mar, ni las plantas; nadie, nadie supo qué responder; todos se quedaron meditando lo espantoso que sería si ya no hubiera animales, ni plantas, ni un mar con peces por donde navegar.
Entonces… llegó el viento soplando con fuerza.
Señor viento -le dijeron, molestas, las nubes -deja de soplar. No podemos pensar tranquilas si tú nos estás empujando.
El viento dejó de soplar y todo quedó quieto
Ese fue el día en que todo se detuvo
Se detuvo el viento; y cuando el viento se detiene, se detienen también las nubes y las olas del mar y las hojas de los árboles.
Se detuvo el canto de los pájaros porque los rayos del sol no llegaron más a la isla. Todo quedó quieto, silencioso y frío… ¡hasta los peces se alejaron buscando aguas mas templadas!
Los habitantes de la isla creyeron que ése era otro de esos días nublados y no le dieron mucha importancia. Pero fue lo mismo al día siguiente, y al otro, y al otro, y a medida que transcurría el tiempo, más y más personas comenzaron a inquietarse.
Mientras tanto, Cecilia, sentada en su pequeño barco color de celofán, comía galletas, miraba el agua, y junto a sus amigos, seguía buscando una solución para el problema de Mun, su isla.
De pronto, mientras miraba distraída el agua, vio su imagen.
¡Oh!, pensó, parece que yo me veo igual que Mun; y decidió que aunque tuviera que perder un poco de tiempo, quizá valiera la pena lavarse un poco, peinarse un poco, y arreglarse la ropa un poco; y así lo hizo, se lavó, se peinó y se arregló la ropa.
¡Mira tú! ¡Qué bien te ves! -le dijeron la montaña, el mar y los árboles al verla.
Antes de que pudiera agradecerles, vio que un grupo de gente se acercaba a su barco; entre ellos, venían la señora, el niño y el hombre con quienes había hablado; todos parecían muy preocupados.
Como sabemos que tú estabas… -comenzó a decir la señora, pero se detuvo -¡oye, tú no eres la misma niña con la que yo hablé…!
Sí, es la misma, es que se peinó -señaló el niño-, por eso parece otra.
Y se lavó la cara y se arregló la ropa -agregó el hombre- ¿Sabes? te ves bastante bien.
Queríamos preguntarte por qué toda la naturaleza está como detenida en nuestra isla.
Está pensando -afirmó Cecilia.
¿Pensando? -se extrañaron todos- ¿en qué?
En que hacer para que esta isla vuelva a ser limpia y linda.
¿Cómo tú? -dijo el niño, y todos comprendieron lo que cada uno tenía que hacer.
Y limpiaron y barrieron y lavaron y arreglaron y recogieron y cantaron y bailaron porque, ahora, la isla estaba limpia y hermosa.
Entonces sopló de nuevo el viento y las nubes pasaron corriendo y las olas del mar llegaron con los peces a la orilla y las hojas de los árboles cantaron con los pájaros, y Cecilia…
Cecilia cargó un paquete de galletas, un jarro de jugo de manzanas, mucho, mucho jamón; subió a bordo y se alejó navegando en el pequeño barco color celofán.

